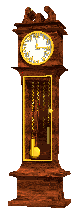OCHO SEGUNDOS
Un relato de Manuel
Sánchez Chamorro
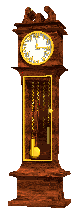 |
Aún lo veo (lo veré siempre) en mi memoria.
El reloj de pared, vertical, enorme y oscuro, presidiendo el
despacho del padre de Andrés, junto a la chimenea, los venerables
muebles isabelinos y las largas estanterías de madera sobrecargadas
de libros, papeles y carpetas.
El viejo
chalet de principios de siglo en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles
frondosos y antiguos (álamos, chopos, saúcos, sauces llorones ... ) y setos de boj, donde una fuente dejaba un largo e intrincado reguero de humedad y
murmullos cristalinos de agua.
|
Sólo pasé algunas tardes del verano de 1979 en
aquella casa, invitado por Andrés, y ahora no puedo dudar de que aquéllos fueron
los días más importantes de mi vida. Era en agosto y en los primeros días de
septiembre, y Andrés y yo, agobiados y tensos, preparábamos juntos los exámenes
cada vez más cercanos y temibles, las asignaturas que no habíamos podido superar
en las pruebas de junio.No
éramos buenos estudiantes. Los odiados textos de matemáticas, de
geografía, de historia, nos esperaban con crueldad todas las tardes, en el
chalet del padre de Andrés, martirizando los inicios de nuestra adolescencia con
sus hostiles páginas. Yo llegaba al chalet después de almorzar, en
tranvía, desde mi casa en el otro extremo de la ciudad, y ya no abandonaba los
libros y la compañía de mi amigo hasta el anochecer. Nos enfrentábamos a
los libros con una terquedad soñolienta y frágil, que cualquier nimio incidente
podía destruir. Ocupábamos para aquellos lentos estudios un pequeño
cenador entre los árboles, no lejos de la fuente y su murmullo monótono de agua,
que nos arrullaba mientras iban pasando las páginas de los libros, los apuntes,
los textos y problemas precariamente memorizados, las horas. El reloj,
mientras tanto, aguardaba en la casa, todavía lejano, desconocido.
A primeros de septiembre, muy cerca ya de los
temidos exámenes, la atmósfera se abochornó y se llenó de nubes plomizas y
calientes. Una bruma tenue impregnaba la ciudad y el jardín, y todo parecía
quieto, como en calma chicha. El aire nos pesaba y nos amodorraba todavía más,
sobre los áridos libros de texto, en el cenador. Una de aquellas tardes, Andrés
dijo:
- Tendrás que ver el reloj de pared, el que está en el despacho de papá. Es como
nuestro secreto de familia. Tendrás que oírlo.
Diciendo esto, Andrés sonrió, con aquella sonrisa
rápida, maliciosa y cómplice que yo conocía tan bien de los juegos y travesuras
compartidos en el instituto. Andrés habla recalcado inequívocamente la palabra
oírlo. Aquello me intrigó.
El padre de Andrés era para mí apenas una sombra,
o un breve fantasma que aparecía algunas veces poco antes de mi regreso a casa,
a última hora de la tarde. Volvía de la tienda de antigüedades que poseía y
dirigía en la ciudad. Desde su primera aparición noté algo peculiar en él:
cierta leve y precipitada descoordinación en sus movimientos, en ocasiones como
de cine mudo, completamente incoherente con su prestancia señorial y severa.
Vestía casi siempre de negro, y habla quedado viudo trágicamente años atrás: ya
por entonces había oído yo algunos confusos rumores sobre el suicidio de su
mujer, la madre de Andrés. En todo caso, él nos saludaba rápidamente, nos
sonreía y nos hablaba con unas pocas palabras convencionales sobre la necesidad
de aplicarnos, de perseverar en los estudios. Después, ya no volvíamos a
verlo. A veces hablaba (nos hablaba) también demasiado rápidamente, con
sílabas y palabras presurosas, como urgentes, casi ininteligibles, que después
se serenaban atendiendo a razones desconocidas. Sus ojos eran quizá también
demasiado vivaces y ágiles.
Ahora sé que todo aquello provenía del reloj. En
cuanto a Andrés, hasta entonces yo había supuesto que la extrema vivacidad de
sus gestos tenía un origen meramente fisiológico, nervioso, lo cual,
erróneamente, creí corroborar al advertir los mismos tics en el comportamiento y
los movimientos de su padre.
Mi encuentro con el reloj, en el despacho del
padre de Andrés, en aquella casa rodeada de antiguos árboles que ya presagiaban
el próximo otoño, tuvo lugar (no lo olvidaré nunca) el día 6 de septiembre de
1.979, exactamente a las ocho de la tarde. Fue un día también bochornoso y
gris, y más allá de la ciudad, entre los montes de la sierra, resonaban los ecos
de una tormenta veraniega, ominosa y oscura. La atmósfera en el jardín, en el
cenador, se había hecho demasiado agobiante para que pudiéramos continuar con
nuestros precarios estudios, y la invitación de Andrés de que los
interrumpiéramos durante un rato para ver el misterioso reloj fue irresistible.
Recuerdo que subimos furtivamente y con rapidez
la escalera desde el salón del chalet hasta la planta alta, hacia el despacho
del padre de mi amigo. Recuerdo también cómo entramos en aquel despacho, casi
con miedo, mientras un trueno lejano se diluía con lentitud en el aire.
Recuerdo también los papeles y libros que colmaban la estancia, apilados en
mesas, armarios y estantes. Algunos cuadros borrosos y solemnes adornaban las
paredes. A la derecha se colaba la claridad plomiza de la tarde, por una
ventana revestida de visillos de un difuso color crema. Todo estaba en
penumbra, anunciando el crepúsculo. Entonces seguramente no pude advertirla,
pero ahora, después de tantos años, sí vislumbro con claridad la atmósfera
opresiva y extática, como fuera del tiempo, que saturaba el despacho, que
parecía emanar físicamente de aquellos cuadros y libros y papeles, de aquellos
muebles antiguos y oscuros.
El reloj también era antiguo, solemne y oscuro.
Andrés me lo señaló, con el mismo gesto cómplice con que me habló por primera
vez de él, unos días atrás. Vertical y enorme, su figura presidía la pared
izquierda del despacho, junto a una pequeña chimenea de mármol y entre dos
cornucopias doradas. Justo enfrente de él, a aproximadamente un metro de
distancia, había una simple y desnuda silla isabelina, tapizada de raso. Poco a
poco fue llegando a mis oídos el lento tic-tac del reloj, y distinguí su
péndola, su pausado vaivén. Las dos saetas negras de la esfera marcan entonces
las ocho de la tarde, menos uno o dos minutos.
-Siéntate ahí, en esa silla, y estate quieto -dijo entonces Andrés,
cuchicheando, sonriendo maliciosamente-. Por favor, no muevas la silla ni un
milímetro. Dentro muy poco podrás oírlo.
Me senté con cuidado en la silla y permanecí
inmóvil y tenso, frente al reloj observando sin pestañear su esfera, en donde la
mayor de las dos saetas avanza imperceptiblemente hasta las doce, ya casi
rozando los desgastados números latinos.
-Relájate, no te preocupes -me aconsejó Andrés,
un momento antes de que el reloj comenzara a marcar las ocho.
Entonces el reloj sonó, rotundo y austero.
La vieja maquinaria de su sonería comenzó a marchar, entre mecánicos chasquidos
de engranajes y resorte repentinamente alertas. Hubo primero un preámbulo,
una breve música muy similar a la del londinense big-ben que todos
conocemos, y después sonaron, una a una, las ocho largas y solemnes campanadas.
Ocho campanadas. Ocho segundos que cambiaron mi
vida, que poco a poco terminaran por destruirla.
Posiblemente seré incapaz ahora de describir de
un modo medianamente plausible lo que me ocurrió mientras iban desgranándose
aquellas ocho lentas campanadas. Puedo decir que seguramente sentí, de modo
simultáneo a los ocho intervalos, ocho fugaces e intensísimos estremecimientos,
en mi interior, en mi cerebro o tal vez más allá de mi cerebro, en ese lugar
desconocido, o quizá inexistente, que llamamos alma. No hubo terror, ni miedo,
ni ninguna clase de dolor o de malestar físico: todo lo contrario, ya que fue
una sensación que no dudaría en calificar como agradable, o como placentera.
Quizá sentí también una náusea, un leve mareo. Si ahora tuviera que identificar
lo que me ocurrió con algún hecho físico concreto, no dudaría en describirlo
como ocho efímeros y dulces orgasmos.
Andrés me sonrió otra vez, cuando el eco de las
campanadas terminó por disolverse en la pesada atmósfera de la habitación, entre
los lejanos ecos de la tormenta. El crepúsculo avanzaba, cubriendo lentamente
de sombras el grave ámbito del despacho del padre de Andrés, desdibujando los
libros y los muebles, los borrosos cuadros y el reloj mismo, que recuperó su
pausado y rutinario tic-tac en la monótona oscilación de la péndola. Algo (una
puerta abriéndose, unos pasos) sonó en la planta baja de la casa, alertándonos.
-Vámonos, creo que mi padre acaba de llegar -me
susurró entonces Andrés con un bisbiseo nervioso, casi ininteligible-. No debe
vernos aquí. Vámonos.
Recuerdo que bajamos rápida y furtivamente la
escalera. Cuando llegamos al rellano de la planta baja, oí un poco más allá la
voz del padre de Andrés, llamándolo.
Todo fue como un sueño. Sí, eso es: como un
sueño. Las sombras avanzaban. Ya era casi completamente de noche.
II
En el inicio de uno de sus relatos más conocidos,
Allan Poe nos señala que la desdicha es múltiple. Machado de Assis, en alguna
de sus novelas, también nos advierte de que muy poco basta para complicar una
vida humana. En mi caso, tan sólo esas ocho campanadas (esos ocho segundos) que
sonaron hace ya mucho tiempo, exactamente durante la bochornosa tarde del 6 de
septiembre de 1979, cuando yo apenas contaba catorce años, bastaron para acceder
a esa complicación y a esa desdicha. Desde entonces, mi vida fue adquiriendo
gradualmente los caracteres y los estigmas de la desgracia, tal vez de la
desgracia más profunda que puede abatir a un ser humano: la que se basa en la
soledad, en el apartamiento de los otros.
Poco a poco, a partir de aquella tarde de
septiembre, los síntomas fueron desarrollándose. Así, ya cercano a los
dieciocho años, tuve que prescindir del uso de relojes, porque estos, colocados
alrededor de mi muñeca o guardados en mis bolsillos, siempre terminaban
estropeándose, o marchando mal. También fui adoptando en los gestos, en mi
manera de caminar, de sonreír, de gesticular o de hablar, aquella misma
descoordinación, como de vieja película de cine mudo, aquel nervioso (y casi
cómico) desajuste, que yo ya había advertido en Andrés y en su padre. La vida
cotidiana se convirtió para mi en una sucesión de pequeños y crueles martirios:
en la calle, solía tropezar o chocar con la gente, incapaz de acoplar mis pasos
y mis gestos a los de los demás transeúntes. Las fotografías en donde yo
aparecía siempre salían movidas, o borrosas. Podría describir ahora otras
diversas anomalías más o menos graves, más o menos importantes o trascendentes,
pero posiblemente es innecesario. Con los años, con la llegada de la madurez,
terminó invadiéndome también una especie de desasosiego, una rara y angustiosa
nostalgia de algo que me es imposible describir.
Fracasé en los estudios. Percibí también el
creciente rechazo de los otros, de mi familia, de los conocidos o de mis amigos:
una mirada o un gesto apenas entrevisto señalaban claramente que algo extraño
sucedía conmigo, que yo no era como los demás.
Cierta tarde de octubre, cuando me acercaba a los
veintisiete años de edad y no vislumbraba ningún futuro aceptable para mi vida,
cuando todo era desolación, una mujer me miró en plena calle, en la parada del
autobús, y amagó un gesto extraño y amenazante con su mano derecha. Después, y
todavía mirándome, se santiguó. Aterrorizado, casi enloquecido, entonces huí,
corrí sin rumbo por las calles de la ciudad, me adentré por sus barrios más
apartados y más sórdidos, llorando de rabia, de desesperación. No recuerdo
donde pasé aquella noche, cómo pude sobrevivir.
Desde entonces, desde aquella noche de octubre,
malvivo en la ciudad, mendigando de vez en cuando unas monedas, durmiendo en los
parques o en los edificios abandonados, y alimentándome de los restos y sobras
que encuentro en los contenedores de basura. Ya no tengo apenas contactos con
mi familia, con mis viejos amigos. La gente me mira como si yo fuera un
drogadicto, o un "sin techo" más. A veces, en mis vagabundeas, me acerco al
viejo chalet donde vivían Andrés y su padre, donde estaba el reloj. Hace ya
muchos años que les perdí la pista. Sé que la tienda de antigüedades que
regentaba el padre de mi amigo lleva cerrada mucho tiempo. El chalet también
permanece clausurado. En el jardín, polvoriento y colmado de maleza, los
airosos árboles van agonizando poco a poco, agobiados por el paso del tiempo y
por la contaminación. Hace unos días, divisé junto al alto muro que lo circunda
el enorme cartel de una conocida empresa de derribos. El extraño desasosiego
que cité antes, esa inexplicable ansiedad, va creciendo en mi interior como si
se tratase de alguna criatura monstruosa, a la que algún día no podré dominar.
Hay,
sin embargo, dos cosas con las que consigo aún aplacarla, con las que todavía
obtengo un poco de lucidez, o de serenidad interior: la lectura y la lluvia.
Así, suelo pasar muchas horas en la biblioteca pública de la ciudad, leyendo,
obteniendo de los libros esa paz interior cada vez más precaria y precisa. Con
la lectura no busco olvido, ni sabiduría, ni conocimientos, sino algo quizá
mucho más modesto y humilde: una especie de armonía con el tiempo y, por lo
tanto, con la realidad. He observado que solamente consigo acercarme a esa
armonía leyendo libros que hablen del pasado y que se desarrollen en el pasado,
que tengan los menos contactos posibles con lo contemporáneo, con lo
actual.
Cada vez paso más tiempo en la biblioteca, sumido
en esas lecturas. De este modo, con esos viejos libros a mi alcance, soy casi
feliz. Nada importa que los empleados de la biblioteca me miren con rechazo o
con burla, y que me hayan endosado furtivamente apodos ("El Nervioso", "Charlot",
"Paso-Eléctrico"...) que yo no puedo menos que acoger con una total
indiferencia. En cuanto a la lluvia, lo cierto es que también es una aliada,
una buena amiga: en realidad, he podido comprobar que solamente en las noches
lluviosas logro dormir bien, sin que me agobien extrañas pesadillas, raros y
angustiosos sueños en donde anidan antiguos relojes que miden un tiempo anómalo,
inverso o monstruoso. De hecho, en este momento, cuando escribo estas líneas,
llueve.
Un
viejo poeta argentino escribió los siguientes versos:
"Bruscamente la tarde se ha aclarado /porque ya cae la lluvia minuciosa. / Cae o
cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado."
De algún modo, yo también soy la lluvia de esos
versos. Yo también sucedo (ocho segundos atrás) en el pasado.