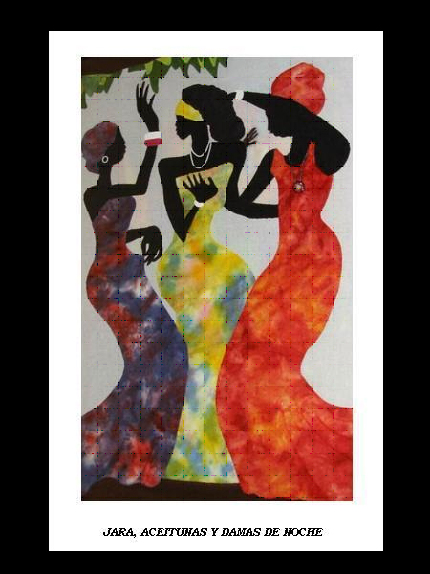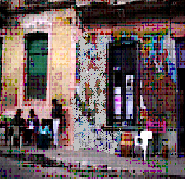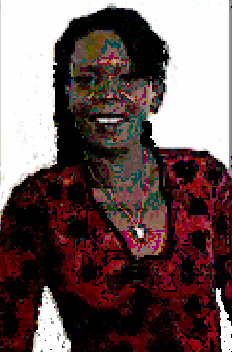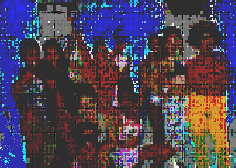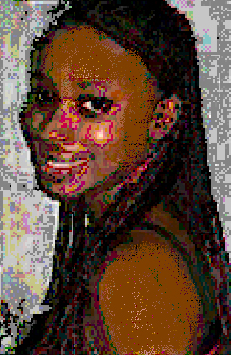JARA, ACEITUNAS Y
DAMAS DE NOCHE
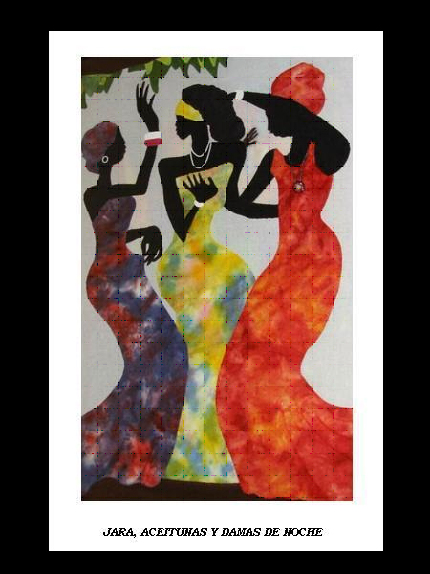 |
Agosto
sigue dando una larga tregua. Casi he olvidado el ígneo castigo que
infligió julio, igual que los árboles de la calle, que ahora se
muestran turgentes y agradecidos como a finales de primavera.
Reprimo mi impaciencia bajando los escalones de uno en uno. En la
oficina todo está organizado: allí saben que he cambiado mi guardia,
aunque albergo cierto resquemor, más propio del marido que inicia
una aventura que del compañero que elude una tarea con excusas. |
Esta excepcional
tarde de jueves augura recompensar mis meses de soledad; una soledad
aprovechada, creativa, sensual; una soledad enriquecedora, como definiera
magistralmente Teresa Alcántara en
Cartas;
una soledad voluntaria; pero, al fin y al cabo, soledad. Varios recuerdos
recientes y la brisa fresca me acompañan. No voy a precipitarme en ningún
momento: tomaré un tranquilo café antes de conectarme en el locutorio. Son las
siete de la tarde y el termómetro de la avenida Trujillo, junto al restaurante
chino, marca la increíble temperatura de 24 grados.
El locutorio al que
me dirijo, en la calle Sos, es muy pequeño. En tan reducido espacio, los
hermanos Dembele, Laih y Fátima, han conseguido encajar cuatro cabinas
telefónicas, cinco puestos de internet, mostrador, frigorífico, lavabo y una
minúscula tienda de chocolatinas y chucherías, amén de productos para el cabello
y tarjetas telefónicas. Las dos cabinas situadas a la entrada se ven desde la
calle, gracias a un ventanal hasta el suelo. Las otras dos están al fondo; son
más reservadas, pero para entrar en ellas hay que caminar de lado y así no
molestar a los clientes que se conectan en los ordenadores. A las horas que yo
acudo, acomodarse en uno de los boxes es francamente placentero: el aire
acondicionado a su justa potencia; la tenue música africana que procede del
aparato de radio de Laih; el susurro multilingüe de las conversaciones en las
cabinas... y ese espeso aroma que inunda la estancia y que varía su intensidad
con el paso de las horas.
Suelo conectarme
por las tardes, salvo los jueves, mi día de guardia. Es el mismo ritual desde
hace varios meses: tomo del frigorífico una bebida y me instalo en el box número
uno, si está libre. Resulta agradable durante las sesiones escuchar el tono
rutinario de Laih, saludando a los discretos clientes, y los suaves y frecuentes
pases de escoba que su hermana aplica al piso con lento vaivén. Ese movimiento
acompasa la percusión de la radio y como si avivara la fragancia exótica que me
ha cautivado. El misterio de esta sustancia, desde que la percibí, me provoca
sensaciones novedosas, deseos irrefrenables de ir más allá, ímpetu por
determinar su origen. Se trata de un olor trasgresor y lujurioso, sin duda
limpio, pero de difícil asimilación a lo habitual. Laih prohíbe terminantemente
fumar y no vende bebidas alcohólicas. El frigorífico, a través de su puerta
transparente, sólo exhibe agua, refrescos y jugos a la justa temperatura de 5ºC,
según reza el termómetro de su marco superior.
A menudo coincido
con rumanos y moldavos, estos últimos muy respetuosos y educados en el uso del
escaso espacio. El
más amigo
es Luc,
camarero de El Miguelete, bar lindante con el locutorio y ya de esquina con la
Avenida Trujillo, donde a veces tomo café antes de regresar a mi barrio. Luc,
que apenas habla castellano, tiene la costumbre de conectarse antes de entrar a
trabajar, poco antes de yo marcharme. Pese al escaso tiempo de coincidencia en
el locutorio, siempre me saluda con un
qué tal, amigo
y me
despide con un
suerte,
dejando ver una huidiza mirada azul de una tristeza sobrecogedora.
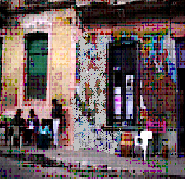 |
Me
impongo caminar despacio, pararme, mirar los comercios de toda la
avenida: Feng modas, ferretería Kabariti, perfumes Essaouira, Afro-hair,
calzados Lorenzo Caballero.... Me entretengo en leer las burdas
pintadas racistas que manchan sus fachadas, muchas borradas y
vueltas a repasar. Temo llegar a mi destino demasiado pronto. Las
viviendas de las plantas bajas dejan escapar por sus ventanas los
aromas de cafeteras y teteras que, por esas enigmáticas evocaciones
que sólo los olores conllevan, me trasladan a las tardes de julio,
en plena ola de calor. |
Mi memoria recorre
fugazmente aquellas semanas de plomo y se detiene en un pasaje especial: ...eran
como las ocho y pedí café en El Miguelete; necesitaba despabilarme después de
una larga e infructuosa sesión de búsqueda de apartamento en internet. Recuerdo
que, nada más sentarme, entró Luc, el moldavo triste, apurado; se puso el
delantal y fue él mismo quien me preparó la taza. Pensé que su rato de conexión
había sido bien corto, apenas unos minutos. El jefe del bar, con parsimonia, se
estaba uniformando en el otro extremo de la barra -pañuelo pirata negro, camisa
blanca remangada y faja a lo San Fermín- mientras comentaba con un pequeño grupo
de clientes elegantes la tarde de calor extremo y la esperanza de una noche más
fresca que atrajera vecinos a los bien situados veladores. Me llamó la atención
que, desde su posición y sin dejar de charlar, no perdía detalle de los
movimientos de Luc...
El Miguelete es una
cafetería con aspiraciones de taberna del Centro. Combina con casual acierto los
oscuros paneles de madera que forran paredes y pilares con una decoración que
podría catalogarse como
española.
El tono miel del provenzal de sillas y mesas da una pincelada luminosa a ese
caos barroco de cabezas de toro, láminas de vírgenes y apolillados arados
romanos, potenciado el conjunto por una envidiable orientación a la brisa del
poniente.
En la cocina de El
Miguelete trabaja Juanlu: es dominicano y algo mayor; lleva años en la ciudad y
ha tomado este empleo recientemente. Afable y educado, muestra una gran
sensibilidad musical y a menudo lleva un auricular en la oreja por el que, según
me explicó, siempre escucha cantantes de su país: Fernando Villalona, Toño
Rosario, Wilfrido Vargas... Sólo se lo quita cuando sufre las inesperadas y
sigilosas revisiones del jefe en la cocina. Juanlu, antes, trabajaba como bar-man
en El Juidero, un disco pub latino próximo a mi oficina, donde acostumbro a
tomar una copa tras la guardia de los jueves. Una joven negra lo ha sustituido;
se llama Ruth.
 |
Sigo la
Avenida abajo; todavía queda rato hasta la esquina con Sos. Dos
motocicletas de la policía pasan a toda velocidad interrumpiendo por
un segundo las vívidas imágenes de aquella tórrida tarde en El
Miguelete: ...recuerdo que daba un sorbo al café cuando me asaltó
una certeza subconsciente, una relación oculta que de súbito salía a
la luz: había un parentesco olfativo entre el locutorio y El Juidero;
la fascinante especie de fragancia me revelaba una variante bravía,
un mestizo arrogante producto de su cruce con los vapores de alcohol
y el humo del tabaco, y se me insinuaba como nuevo elemento en mi
inútil jeroglífico sensual...Pero aquel rato en la cafetería también
fue especial por otra cosa... estaba yo absorto con esas
cavilaciones, cuando, por sorpresa, el jefe, ataviado ya, comenzó a
gritar a Luc. |
Le recriminaba no
sé qué falta de consideración con unos clientes que esperaban primero la cerveza
fría y luego la carta de tapas, y no al revés. Gritaba, avanzando la barbilla,
al tiempo que los clientes observábamos los torpes intentos de Luc por dar
alguna explicación. Juanlu, desde la cocina, fuera del campo de visión del jefe,
enviaba a su compañero un gesto de calma, una señal de
ya pasará.
El moldavo siguió el consejo y balbuceó algo así como
lo siento,
casi imperceptible. Tras un bufido de fastidio, el jefe diole la espalda
iniciando un altivo y ensayado paseíllo por todo el interior de la barra. Me
fijé en el camarero y recuerdo que me conmovieron sus ojos escarnecidos, dolidos
por la humillación y la vergüenza. En aquel momento inoportuno apareció Fátima,
la del locutorio, en busca de cambio. El jefe, interrumpido en su coreografía,
reprimió una frase grosera con un chasquido de lengua y rebuscó en la caja
varios billetes de 10 euros; los arrojó en la barra y tomó la bolsita de
monedas. Me acuerdo de que al volverse masculló en voz baja, refiriéndose a Luc:
los
rusos me tienen harto.
Una vez que Fátima salió de regreso al locutorio, continuó con su comentario:
apesta como las cabinas de al lado las tardes de giro.
Yo, en aquel momento, pensé que seguía refiriéndose al moldavo, que, en efecto,
descuidaba su imagen y su higiene ostensiblemente. Pero aquella frase me
impresionó, no por el sujeto del símil, sino por el objeto: las tardes de giro y
su enigmático atributo olfativo... La confidencia del jefe resonaba en mis
oídos
como si de un campanazo se tratara e hizo la tarde aún más especial.
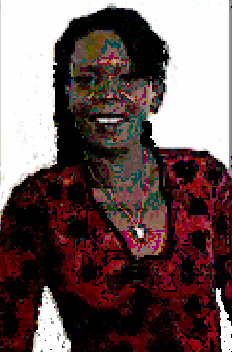 |
A paso
mucho más rápido que el mío, me adelantan varios rumanos, elegantes
y arreglados, a su estilo. Reconozco a tres de ellos: son los
jóvenes habituales del locutorio y de la tienda de ultramarinos de
la misma calle. Son los mismos que me hicieron pasar un mal rato,
creo que el último día de julio, en la sesión de internet. El
grupito no me es simpático. Es verdad que admiro su despreocupación
y su capacidad grandiosa para reírse hasta de la propia sombra, y la
habilidad para sacar plata de la caridad; pero con ellos me ando con
cuidado. Decelero; quiero que tomen distancia; hoy no deseo el más
mínimo problema.Me incomoda rememorar las escenas que se produjeron
aquella tarde y fuerzo mi pensamiento hacia otra cosa...el trabajo,
las vacaciones...este año estoy dilatando la tarea de forma
deliberada, pues tengo la determinación de tomar vacaciones en
otoño, o quizá en invierno. |
Mi nueva vida me lo
permite. Hasta entonces, seguiré con la copa de los jueves en El Juidero, las
tardes de conexión donde Laih, que ya son como misa diaria, alguna larga
conversación telefónica...mi actual soledad la percibo como una especie de
acúmulo de méritos que, precisamente esta tarde de jueves, deben reportarme
algún hallazgo... Me vuelven a molestar las imágenes de la aciaga tarde...
Fátima estaba sola. Las decenas de trenzas de su pelo se le venían a los ojos,
mientras trataba de descubrir en el monitor qué problema tenían los ruidosos
rumanos con la computadora número dos. Me instalé con sigilo en el box contiguo,
el habitual número uno. Los jóvenes, de pie y a su espalda, estaban algo bebidos
y bromeaban sobre el abultado trasero de la senegalesa. Ella se mostraba
nerviosa e incómoda y cuando se enderezó, resuelta ya la avería, le pregunté que
cómo estaba, a lo que me respondió, anormalmente comunicativa
no muy bien
-la ausencia de su hermano mayor la desinhibía. Al parecer, aquella tarde, Luc,
el moldavo, había discutido duro con su jefe y buscado refugio momentáneo en el
locutorio. Crispado y lloriqueando, según interpreté de las palabras de Fátima,
intentó una llamada telefónica a su país, sin respuesta, mientras los rumanos
borrachos le increpaban y molestaban. Yo sabía que uno de ellos estuvo
contratado varios meses en El Miguelete, y que no terminó muy bien. Luc, que se
entiende bien con los rumanos, de modo similar a como lo hacen gallegos y
portugueses fronterizos, me hizo imaginar en aquel momento una probable escena
en la que su predecesor, conocedor de la guasa del jefe, le instaba a no dejarse
humillar, a hacerle frente, a jugársela. Sentada ya Fátima en el mostrador, los
rumanos sacaron cigarrillos y se pusieron a fumar.
 |
Los
miré con desaprobación, lo que me reportó el gesto de burla
intolerable de uno de ellos y no sé qué comentario sobre los
españoles. Ruborizado por la afrenta, me disponía a responder, pero
me
salvó
la voz
de Laih, que tronó desde la puerta. Vestía un impecable
anangu
blanco y llevaba bajo el brazo una carpeta de gomillas. |
En dos zancadas
alcanzó el box de los jóvenes y, con la precisión de un maestro rural, dio un
certero carpetazo en la nuca de uno de ellos, exigiendo en rumano que salieran
de inmediato del locutorio. Entre brabuconadas, risas y pendencias, obedecieron,
no sin antes tropezar adrede y duro contra el respaldo de mi silla. Ya
expulsados, recuerdo que Fátima se apresuró a barrer la pequeña sala, al tiempo
que su hermano se sentaba con aire contrariado y sacaba del bolsillo un
minúsculo rosario que apretó entre los dedos. La joven, con un aerosol cítrico,
anuló el tufo del tabaco y, sin saberlo, acabó también con el bendito efluvio
que aquella tarde se percibía con especial intensidad. Ese día de julio, tras el
conato con los rumanos, no pude concentrarme, estaba disgustado y marché directo
a casa. Me acuerdo de que en la tienda de enfrente los gamberros daban cuenta de
una cerveza de litro en medio de risotadas y bromas y me alivió el hecho, como
hoy, de que no advirtieran mi presencia en la calle.
Tauste, Sádaba,
Uncastillo, Ejea... Las bocacalles van quedando a mi derecha y ya diviso la
sombreada esquina de Sos, donde está El Miguelete. Advierto cierto trajín, más
que el habitual, pero pienso que existe un motivo evidente: los vecinos se echan
a la calle para disfrutar de la inusual temperatura. Pasa junto a mí un
automóvil con sirena magnética en la capota. Acelero el paso. El vehículo frena
en seco junto a la entrada de la cafetería y, por su puerta derecha, se apea una
figura familiar: Paco Rubianes. ¡Maldición! dos veces seguidas después de tantos
años. Instintivamente giro 180 grados y vuelvo sobre mis pasos; no puedo
encontrarme de nuevo cara a cara con Paco en circunstancias
embarazosas.
Tengo que llegar a la calle Sos por el callejón lateral de la tienda de
ultramarinos; el café puede esperar a otro día. A paso ligero, tuerzo a la
izquierda en la esquina de Ejea y, a unos 20 metros, de nuevo a la izquierda, en
el callejón. Desemboco en Sos, junto a la tienda. Mirando al suelo, inicio una
amplia parábola hacia el locutorio, tropezando casi con los
tigres
que comparten un brik de vino apoyados en la pared. ¡Dios Santo! Imposible
acercarse a la pequeña entrada: toda la acera y parte de la calzada están
invadidas por una muchedumbre femenina... Quedo como varado en la periferia de
esta colorida concentración de extranjeras; Rubianes sólo tendría que mirar
hacia acá y descubrirme como un vulgar y depravado mirón... No tengo más remedio
que abrirme paso entre ceñidas camisetas, pantalones color chicle y sandalias
doradas. Por fortuna, casi todas son altas y, entre sofocos y disculpas,
alcanzo encogido la abierta puerta del locutorio. Oteo hacia dentro e inspiro
profundamente. Mis fosas nasales se inundan de la caliente atmósfera almizclada
que emana del interior. Está repleto. Es como si el minúsculo local se hubiese
convertido en un almacén de jara, aceitunas y damas de noche en bullente
fermentación.
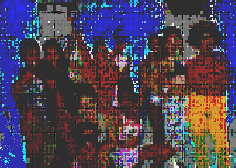 |
Apoyado
en la cristalera, espero a que alguna chica salga y deje sitio; a su
través puedo ver que las dos cabinas de la entrada están ocupadas
por tres africanas cada una. En esta posición estoy oculto y, al
tiempo, en la ruta de la brutal fragancia que despide el local. He
tenido mala suerte con lo de Paco o, más bien, ha sido inoportuno,
precisamente hoy,
mi
tarde.
La otra noche, hace justo dos semanas, me topé también con él, en El
Juidero. Fue una situación comprometida, aunque tuvo consecuencias
interesantes. Aquella noche, sin modestia, me sentí juicioso y
maduro, pese a las copas que quizá tomé en exceso. Reconozco que
volví a casa engreído, satisfecho...y borracho...el disco pub estaba
oscuro, casi lleno. La guardia había sido ajetreada y quería
relajarme. |
Fue la noche que
comenté con Ruth -simple excusa para gozar de su atención- que algunas tardes
saludaba a Juanlu, el cocinero de El Miguelete, y que lo encontraba bien, pero
que se le veía más alegre cuando trabajaba en el disco pub. Recuerdo que ella,
en un parón de la música, me confió que era de esperar; que él, con el cambio,
había buscado la seguridad de un contrato, algo que el Juidero no garantizaba.
Yo bebía a tragos largos. Las cumbias de Morgan Blanco y los Guarachacos
reventaban contundentes por los altavoces y dos negras las bailaban con encanto
al fondo de la pista. Ruth las jaleaba, contoneándose al compás, y muchos
hombres levantaban divertidos sus copas mientras otras chicas reían y palmeaban.
Apuré la copa y le pedí una más a Ruth que, sin preguntar, me cambió el ron
diciéndome
prueba éste; es
como yo, de Puerto Plata.
Fue entonces cuando aproveché la ocasión: le indiqué que se acercara un poco
para que pudiera escucharme; accedió arrimando veloz su cuello hasta pocos
centímetros de mi boca; la botella derramaba el ron en el vaso. Turbado, me
costó construir la frase: mi olfato se vio sacudido...era la ya
catalogada
variante del locutorio que, en aquel momento, asocié al ron dominicano -algo
improbable, dadas las férreas normas musulmanas de Laih respecto al alcohol.
Tartamudeando, logré arrancar y le pregunté que qué era aquello de las
tardes de giro. Ella pensó unos instantes; puso gesto de estar organizando la
información y al poco me explicó que los jueves por la tarde libran las
domésticas;
que aprovechan para transferir dinero a sus familias desde los locutorios,
además de telefonear, conectarse y charlar con las compañeras hasta la noche.
Recuerdo cómo me sonrió con dulzura y siguió después atendiendo a otros
clientes. El sabor del combinado me resultó espeso, apabullante, embravecido,
como un licor de almendras violado con bagazo de caña, en el que las burbujas de
coca cola actuaban como moderador de algo que, de tomarlo puro, sería salvaje.
Aquella noche decidí engolfarme y repetir la copa: un día es un día, pensé. Más
negras bailaban al fondo; ya no quedaba ninguna sentada; la versión
local
de mi fragancia se paladeaba, literalmente. A Ruth se la veía
animada; yo bebía rápido y la miraba con insistencia; ella me devolvía risas
descaradas y gestos de sorpresa por mi atrevimiento; llegué a leer en sus labios
qué te pasa Monroy. Pero fue justo entonces
cuando la noche se
animó de verdad:
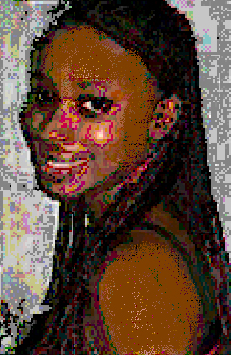 |
-
Por favor, baje el volumen de la música, señorita; muéstreme la
licencia del establecimiento; si hay algún responsable, indíquele
que se persone.
El
achispamiento que tenía quedó en suspenso; quise permanecer inmóvil
como una estatua, mirando hacia el fondo. Aquella voz me sonaba. Los
hombres, mecánicamente, se rebuscaban en el bolsillo trasero del
pantalón y las mujeres metían la mano hasta el codo en sus grandes
carteras. Displicente y burlón, un policía alto revisaba los
documentos recolectados; el otro, el que habló al entrar, clavó su
mirada en mi perfil. Me sentí incómodo, fuera de lugar. |
- Perdona, eres
Santi, Santiago Monroy, ¿no?..
Esa voz ... Rubiño...
Rubiñán... Ruiloba... ¡Rubianes!
- Hola, ¿te
conozco?
Fijé mi más seria
expresión en su rostro durante dos calculados segundos; acto seguido simulé
sorpresa:
- ¡Paco,
Paco Rubianes! ¡Qué casualidad! ¡Cómo estás!
Ruth le alargó la
documentación requerida y, casi sin revisarla, el agente me comentó, en tono
bajo y confidencial, acerca de la misión que estaban realizando en aquella
barriada de inmigrantes. Con delicadeza, me dio a entender su preocupación por
haberme encontrado con
esta gente
y le indicó
a su compañero que cesara de revisar y se acercara al mostrador.
Inexplicablemente, mi cerebro desarrolló una sinergia entre recuerdos de
adolescencia y necesidad de resolver. Ruth me miraba con la boca abierta.
- Vaya,
Paco, sigues con tu oficio. Te perdí de vista cuando te trasladaron, pero me he
acordado de ti en muchas ocasiones.
Exprimía mi memoria
e improvisaba al mismo tiempo; Rubianes nunca estuvo muy bien de la cabeza; más
de una vez me había quedado con él en los bancos de la Avenida cuando su padre,
casado de segundas con una joven y mandona portuguesa, lo botaba de casa. Me
tenía una especie de respeto a toda prueba, pese a casi doblarme en tamaño. Yo
lo apreciaba, más o menos, y mis palabras de aliento solía agradecérmelas con
gesto solemne. Las bellas facciones de Ruth, expectante, me estimulaban a
seguir:
- Suelo
venir a este local los jueves. Aquí se está bien y el ambiente es sano, no hay
problemas de ningún tipo; ya sabes, gente trabajadora y de familia. Si me
disculpas el atrevimiento, creo que por aquí no está lo que buscas.
El policía evitaba
la mirada directa; cerró la documentación que apenas había analizado y se la
devolvió a la camarera, con un toque de desaire, cogida con dos dedos a modo de
pinza. Ruth no perdía detalle de mi inusual y forzado aplomo.
- Bueno,
Santiago... Me enteré de que dejaste Asuntos Sociales y te instalaste por tu
cuenta; ¿cómo te va?
- Pues ya tú
ves; en la Fundación no nos falta actividad, aunque la aventura me costó el
matrimonio... cosas que pasan. Trabajamos en este distrito y tenemos la oficina
justo al final de la calle.
Me sorprendí a mí
mismo dándole tanta información; pero en aquel momento merecía la pena.
- Bueno,
Monroy, espero que todo te vaya bien en tu... fundación; me alegra verte,
aunque, sinceramente, me hubiese gustado encontrarte en otro sitio. Seguiremos
con la tarea.
Me apretó la mano
con franqueza, como antaño, y enfiló para la salida. Lo había conseguido: aquel
grandullón, que veinticinco años atrás, con un hacha y una cinta de la bandera
en la frente, montaba guardia en nuestra calle para defenderla de indeseables,
se marchaba por la puerta de El Juidero sin más consecuencias. La música volvió
a su volumen y, cuando miré a mi copa, ya estaba rellenada...
 |
Pero,
por suerte, hoy no me ha visto y ya estoy protegido por el
burladero
del locutorio: he logrado entrar. Fátima y Laih no dan abasto: en
varios idiomas tramitan giros a golpe de 50, 100, 200 euros. El
frigorífico transparente no para de abrirse y cerrarse amenazando
con quedar vacío en poco tiempo. El jolgorio recuerda a una
asfixiante y exótica pajarería donde los atestados boxes y cabinas
son las jaulas. Sólo un circunspecto internauta se mantiene en su
silla, asediado por los caderazos de las chicas que transitan a su
espalda y los redondeados codos de las que ocupan los boxes
contiguos. |
El fresco de la
calle es incapaz de traspasar; no enfría el aire acondicionado. No sé dónde
ubicarme; me percibo sudoroso y vulnerable entre tanta piel negra y perfumada,
pero no debo volver a la calle; ni quiero: estoy deslumbrado, hechizado,
seducido. Algunas guardan sus zapatos altos en la cartera y sus pies descalzos
descansan sobre el blanco piso; otras se abanican con agendas, libretas o con lo
primero que encuentran a mano; algunas, elevando los torneados brazos, se soplan
con descaro las axilas. Justo ahora que decido, mareado, apoyar mi peso contra
la pared, parece que la corriente femenina se mueve poco a poco hacia la puerta.
Algo nuevo ocurre en el exterior. Laih, exasperado por los empujones, la paga
agriamente con una cubana, que le dice
ay chico, que coño
te pasa hoy.
Me dejo arrastrar por la lenta marea. Vuelvo a situarme en el umbral y observo
que, en la calle, las decenas de mujeres miran hacia la esquina con gesto de
curiosidad, como asistiendo a una trifulca. Los moscones -nacionales, africanos,
ecuatorianos- recién salidos de los tajos, en ropa de faena, dejan de ser
escuchados por sus interlocutoras negras, más pendientes de la cafetería que de
los toscos cumplidos. Saco la cabeza como puedo entre los hombros desnudos de
dos mujeres... y me estremezco: una ambulancia que ha llegado durante mi
ocultamiento está cargando una camilla; sólo alcanzo a distinguir el pañuelo
pirata negro del herido. Mientras, el compañero de Rubianes, el alto que le
acompañaba aquella noche en El Juidero, habla a voces por su móvil, leyendo algo
pequeño que sostiene con la mano: grita
Juan Luis Romero
Millán.
El corpachón de
Paco Rubianes irrumpe en mi estrecho campo de visión, lo que me hace retraer el
cuello entre los voluptuosos y oscuros hombros. Clava una mirada de aversión en
los
tigres
que beben en la tienda de enfrente, como preparándose para embestirlos, pero en
su avance va apareciendo alguien que lleva esposado. ¡Dios mío!, es Juanlu, el
mulato de la cocina. Una de las mujeres que me sirven de parapeto, visiblemente
importunada, se aparta y me mira con desaprobación; debo haberme pasado en el
roce involuntario. Pido disculpas y traspaso hacia la calle, volviendo a
atravesar la aromatizada y palpitante concurrencia.
 |
El
vehículo arranca y sale por la Avenida, en la misma dirección que
tomó la ambulancia. Luc, muy atento, responde a un motorista
irritado que trata de tomarle declaración. Busco en la distancia
cruzar la mirada del moldavo, que me saluda con la cabeza y detecto
en sus ojos azules un brillo inusual, un atisbo de dignidad
recuperada. Le hago un gesto de pregunta y él levanta los hombros,
como dándome a entender que pasó lo inevitable. Los clientes,
serios, comentan las escenas que han presenciado, mientras van
siendo desalojados de la cafetería. Alguno, desafiante, eleva la voz
y dice
hasta
los huevos.
Luc cierra la puerta de la calle Sos, contigua al locutorio, y desde
dentro me despide con la mano; está atareado. |
A mi espalda,
apoyados en la fachada de la tienda de ultramarinos, rumanos y moldavos, con
rostros graves, intercambian tensas miradas con los clientes que permanecen en
la acera de El Miguelete.
La legión de
mujeres sigue disfrutando de su permiso. Ya es casi de noche y continúan
llegando
domésticas,
así como todo tipo de ligones que se conocen lo de las tardes de giro. Las que
van saliendo del locutorio se estacionan en la acera o en la calzada, y sacan
sus celulares para conversar, reír o sólo teclear mirando la pantalla. La visión
de los pequeños teléfonos hace que me acuerde de Ruth, a la que imagino pegada
al suyo destapando coca colas con destreza. Decido llamarla y contarle lo de
Juanlu. En este momento, una gitana está pasando a mi lado con una canasta de
jazmines engarzados. El aroma de estas flores, que siempre evocó en mí las
mejores secuencias juveniles, hoy no lo percibo: la alta concentración de
veneno
que aspiré en el locutorio, cuya naturaleza ya he resuelto, ha dejado mi olfato
entumecido, dañado, extenuado.
Ruth no contesta a
mi llamada. Volveré sobre mis pasos por la Avenida, despacio. Cenaré en el chino
del principio. Pasaré por la oficina, sin ningún motivo lógico, y entraré
después en El Juidero, como todos los jueves por la noche. Le contaré a Ruth la
movida de Juanlu... Y lo delicioso que estaba todo lo que me dejó el otro día en
mi despacho: dos bolsas de supermercado con arroz, maíz dulce, macarrones, carne
de ternera, queso en lonchas, latas de atún, pan de molde...pero que no debió
preocuparse. Quizá sea mi aspecto desaliñado el que haya provocado en ella
cierta compasión. O quizá -mejor sería- Ruth lo atribuya a mi situación de
reciente divorciado. Más me agrada pensar en la posibilidad de que esta negra,
sin pareja conocida, se haya decidido por mí, siendo como es el
objetivo de todos
los tigres
que la conocen...en
el trabajo, en la calle, en su piso compartido por sabe Dios cuánta gente... La
competencia es despiadada; pero puede que yo, sin haberla tocado todavía, haya
alumbrado la necesidad de protección que tiene toda mujer en dificultades. Si
todo queda en un agradecimiento por mi
performance
con Rubianes, sería desalentador: mi nevera está vacía, pero eso no significa
que pase hambre...o quizá algo; habría sido una forma muy primitiva de dar las
gracias. No obstante, el esfuerzo con los víveres fue evidente: ella tiene poco
dinero, está pendiente de los papeles y quiere traerse a su niño de Puerto
Plata; puede que me necesite
sólo
para eso. De momento, tampoco yo tengo liquidez, y, como diría Iwasaki, cuando
el dinero no entra por la puerta, el cariño se escapa por la ventana...
Reconozco haber sospechado en ella una actividad paralela, a piel desnuda; eso
acabaría con la vaina...o a lo mejor me pondría en la cola... Bueno; tomaré dos
o tres copas, con calma, a ver qué me cuenta hoy; no me cansaré de mirar su
cara...y su piel...esa piel de las negras. Llevará la camiseta amarilla de
tirantas que enaltece su color, y sus gafas de sol a modo de diadema... Estoy
más delgado, no sé si mejor o peor para su gusto, si es que Ruth tiene algún
gusto respecto a mí. Pero...qué difícil es todo... todo su ambiente, todos esos
jóvenes compatriotas del piso donde vive, los escasos clientes nacionales de El
Juidero, con sus BMW y sus Yamaha, también embelesados por las extranjeras -al
contrario que los innumerables y excluyentes Rubianes... Todo lo tengo en
contra. Es absurdo albergar esperanzas de futuro con Ruth. Además, quién diablos
será el padre de su hijo, supuestamente separado de ella; imagino que un
mastodonte negro a juzgar por las fotos del niño, un verdadero hércules de ocho
años. Sin duda alguna, las conversaciones con Ruth, tanto en la Fundación como
en el disco pub, son muy agradables; a veces creo que se insinúa, pero otras que
no, sobre todo al presenciar cómo charla con otros y detectar los mismos
indicios. Y por teléfono -el eterno celular pegado a su oreja- el mismo
dime cariño
me
suelta a mí que a cualquiera que la llama...
Quizá sea muy tarde
para pasarme por la oficina; al fin y al cabo para qué. Recogeré el coche e iré
directo a El Juidero.
 |
No
se ve bullicio; no hay motos, ni BMW, ni gente en las inmediaciones.
Por primera vez se puede aparcar en la misma puerta. ¡No puedo creer
lo que veo!:
“local
cerrado por orden judicial...precintado por la policía”.
Ahilo para mi casa; siento un gran abatimiento...¿la habrá
fastidiado el cabrón de Rubianes?... qué habrán encontrado dentro...
Marco el número de Ruth:
apagado
o fuera de cobertura.
Llego en poco tiempo; no hay tráfico. Aparco a diez metros de mi
portal. Son las dos de la madrugada. Tomaré un valium y me acostaré
sin ducharme siquiera. Abro la cancela y mi casi atrofiado olfato
capta trazas de algo conocido; en los escalones del fondo, a
oscuras, distingo una figura acurrucada.
-
Monroy, cariño, gracias a Dios que llegaste. |